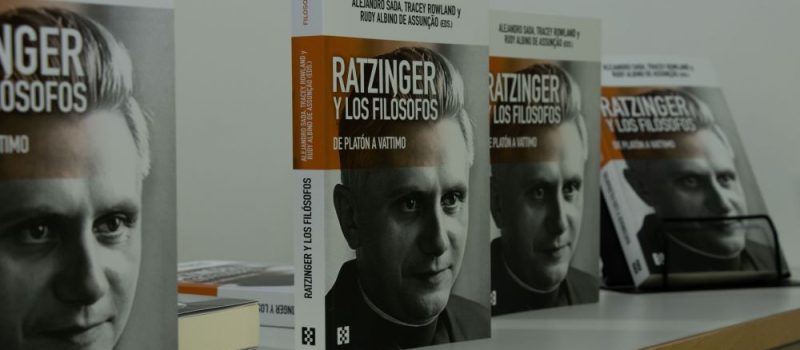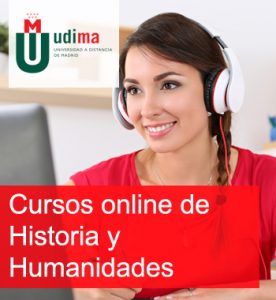Como suena. Eso apuntan los estudiosos. Si hoy se habla de un mundo VUCA, ya se sabe, volátil, incierto, complejo y ambiguo, no es difícil imaginar cómo era todo eso hace tres mil años. Lo que hoy vinculamos exclusivamente a población árabe es un territorio que entonces fundaban y poblaban seres humanos que tenían una mezcla de rasgos semíticos y europeos, de acuerdo con estudios genéticos recientes.
Las características de los rasgos semíticos nos recuerdan -no deja de ser una curiosidad- a nosotros mismos, los españoles, a día de hoy: estatura media, cráneo alargado, tez blanca pero no demasiado clara, ojos y pelo oscuro y lóbulos muy pronunciados. Pero no son pocos los antropólogos a los que no gusta vincular lo semita con lo racial, y lo reducen solo a lo lingüístico. Probablemente, tengan razón.
Pero, a lo que vamos ¿quién fundó Gaza? ¿Los árabes, que consideran suya esta tierra? Es fácil responder a eso: No. Pero es como creer que Alemania tendría hoy derechos sobre España porque durante largo tiempo estuvo ocupada por los pueblos godos, de origen germánico. Solo los árabes, los religiosa, social y políticamente más radicalizados, sí reclaman, aun a día de hoy, su al-Ándalus como territorio propio, donde apenas permanecieron 700 años. Y lo hacen bajo amenazas permanentes.
La Franja de Gaza es una estrecha franja de tierra situada en la costa mediterránea de Oriente Medio, que ha sido escenario de numerosos conflictos a lo largo de la historia. Su origen se remonta al pueblo de los filisteos, que se establecieron en la zona hace unos 3.000 años y le dieron el nombre de Gaza a su principal ciudad. Y ¿quiénes eran los filisteos? Fueron un pueblo que vivió en el Próximo Oriente hacia el siglo XII a.C. y que se enfrentó con los israelitas en varias ocasiones. Su origen es incierto, pero algunos estudios de ADN sugieren que tenían una procedencia europea, posiblemente relacionada con Creta, Cerdeña, Anatolia, Grecia o España.
Los filisteos tenían una cultura propia, que se fue asimilando a la de los cananeos y los hebreos con el tiempo. Eran expertos en metalurgia y cerámica, y adoraban a varios dioses, entre ellos Dagón, el dios de la fertilidad y la agricultura, y Baal, el dios de la tormenta y la lluvia. También practicaban la circuncisión, una costumbre que los diferenciaba de otros pueblos de la zona.
Los filisteos son mencionados en varias fuentes históricas y bíblicas, donde aparecen como enemigos de Israel. Se enfrentaron a los egipcios, los asirios y los babilonios, y dominaron la región hasta el siglo VII a.C., cuando fueron conquistados por Nabucodonosor II. Su nombre se conserva en el término Palestina, que deriva del hebreo Pəlešet o Filistea.
Los filisteos llegaron a Canaán como parte de los llamados pueblos del mar, que, lejos de ser unas hermanitas de la caridad o pacíficos comerciantes -¿quién lo era entonces, habría que preguntarse?- causaron estragos en las civilizaciones del Mediterráneo Oriental al final de la Edad del Bronce. Se establecieron en la costa suroeste de Canaán, formando una pentápolis compuesta por las ciudades de Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza. Su cultura se diferenciaba de la de los cananeos y los hebreos por su cerámica, su escritura y su consumo de cerdo. Sin embargo, con el tiempo se fueron asimilando a las poblaciones locales y perdieron su identidad original. Los filisteos desaparecieron como pueblo tras la conquista asiria del siglo VIII a.C. y las posteriores dominaciones babilónica, persa, griega y romana.
Desde entonces, Gaza ha estado bajo el control de diferentes imperios y potencias, como los egipcios, los asirios, los persas, los griegos, los romanos, los árabes, los cruzados, los mamelucos, los otomanos, los británicos, los egipcios de nuevo y finalmente los israelíes.
En 1948, tras la creación del Estado de Israel y la primera guerra árabe-israelí, Gaza quedó bajo ocupación egipcia hasta 1967, cuando fue conquistada por Israel en la guerra de los Seis Días. En 1994, tras los Acuerdos de Oslo, Israel transfirió parte del control administrativo de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), pero mantuvo el control militar y fronterizo.
En 2006, el movimiento islamista Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas y tomó el control de Gaza al año siguiente tras una breve guerra civil con Fatah, el partido de la ANP. Desde entonces, Gaza ha sufrido varios bloqueos e incursiones militares por parte de Israel, que considera a Hamás una organización terrorista. La situación humanitaria y económica de Gaza es muy precaria, con una alta tasa de pobreza, desempleo y dependencia de la ayuda internacional. La población de Gaza es de unos dos millones de habitantes, la mayoría de ellos refugiados palestinos o sus descendientes. En alguno habrá ADN español, bien por la vía filistea, bien por la Hispania romana, bien por la árabe que ocupó al-Ándalus… Siempre que entendamos que hablar de español no es de hablar de lo que ahora somos, sino de aquellos primigenios celtas e íberos, hasta de aquel último neandertal que murió solo en Gibraltar y preguntándose por qué los homo sapiens les tenían tanta ojeriza.